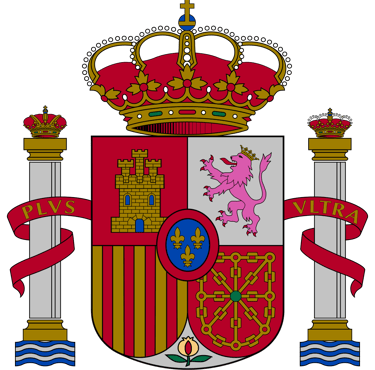Las recientes idas y venidas de la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo en materia ambiental
Por Antonio Vercher Noguera. En Diario LA LEY, Nº 10745, Sección Dossier, 17 de Junio de 2025
14/08/2025


I. Introducción
Según se ha puesto de relieve, uno de los valores fundamentales que identifican a la jurisprudencia —y a los que necesariamente aspira—, es la unificación del Derecho. Tal como señala la doctrina, la propia «uniformidad de la jurisprudencia representa un valor fundamental» (1). De la misma manera que es absolutamente esencial que los ordenamientos procesales aseguren la aplicación del derecho, son los tribunales los que, a través del proceso (2), llevan a cabo esa labor de aplicación, con un claro empeño, además, en pro de la indispensable uniformidad, tal como se decía.
Por su parte, lo que subyace detrás de esa uniformidad es la necesidad de conseguir «una imagen ideal del ordenamiento jurídico, según la cual éste debiera ser completo y sincrónicamente coherente, estático y uniforme, y debería asegurar también que todas las controversias que en él surjan sean resueltas en forma estable y unitaria» (3) En el fondo, de lo que se trata es de afianzar los elementos esenciales de ese mundo jurídico, dado que es ese mundo jurídico el que, a fin de cuentas, nos rige y el que pone las reglas básicas de nuestra convivencia.
Por lo demás —como es comprensible—, se han dado multitud de razones y argumentos en pro de esa uniformidad jurisprudencial (4), lo cual en modo alguno significa inmovilismo, inalterabilidad, inercia o inacción. Igual que el mundo cambia, cambian también las instituciones y los elementos que las rigen. No hay que olvidar —por otra parte, y siguiendo la más pura lógica-, que, en ocasiones, esa positiva uniformidad no puede mantenerse porque existen razones particularmente relevantes que demandan cambios, habida cuenta las incertidumbres y variaciones que afectan los ordenamientos jurídicos (5). Realmente se trata de aspectos que rozan lo tautológico y respecto de los que no es necesario insistir en exceso, habida cuenta su patente evidencia.
En cualquier caso, no es fácil conseguir esa uniformidad, aunque sí es cierto que hay una importante variedad de opciones y posibilidades para facilitarla. Por ejemplo, a través de las decisiones judiciales, los jueces pueden clarificar y extender el alcance de las normas legales, lo que, a su vez, proporciona una mayor previsibilidad y estabilidad al sistema jurídico. Es evidente que una certera y ordenada recopilación de jurisprudencia ayuda en esa labor.
Dicho esto —y sin ánimo alguno de ser exhaustivo— esa perspectiva de uniformidad se consigue, con frecuencia, a través de la jurisprudencia previamente dictada por los órganos judiciales de la Unión Europea (UE), cuya preeminencia sobre la normativa y la jurisprudencia nacional es evidente. Se trata de un planteamiento que procede del principio de primacía (también denominado de «prevalencia» o «supremacía») del Derecho de la UE en general. El principio de primacía del derecho de la Unión se ha desarrollado, con el paso del tiempo, a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6) y aunque no esté consagrado en los Tratados de la UE, existe una breve declaración anexa al Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007) aseverando lo dicho.
Lo mismo cabría decir con relación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), gracias, especialmente, al contenido del artículo 46 de la Convención Europea de Derechos del Hombre (CEDH (LA LEY 16/1950)), que establece un planteamiento similar, si bien desde una perspectiva procedimental distinta (7).
Por lo demás, ha habido ejemplos de magistrados altamente representativos y que han dirigido altos órganos judiciales en España, cuyo paso por la judicatura y por la dirección de tales órganos han significado un antes y un después en ese proceso de unificación. Se recordará, por ejemplo, que —históricamente—, la dirección de algunas de las salas de los órganos judiciales o del propio Tribunal Supremo por parte de determinados juristas, de fuerte personalidad y fundados conocimientos —y que posiblemente están en mente de cualquier lector ducho en estos lares o que simplemente sea jurista—, han sido determinantes en la línea indicada. Se trata de supuestos que han determinado una coherencia resolutiva y una consistencia jurisprudencial muy en línea de lo que se está poniendo de manifiesto. Vaya por delante que no estoy introduciendo perspectiva discriminatoria alguna ni recurriendo a odiosos criterios comparativos en el mundo judicial o de las personas que lo componen. De hecho, este tipo de planteamientos están ahí, y siguen estando a la vista. Recuérdese, por ejemplo, que el concepto de «juristas de reconocido prestigio» sigue aleteando en nuestro sistema legal, en reconocimiento de lo dicho, aunque esa expresión haya perdido mucha de su esencia en la actualidad.
Pero, lo cierto es que, fuera de esos supuestos —prácticamente excepcionales— y sin olvidar la inabarcabilidad de la mayoría de las materias a las que se extiende el derecho, la tan deseada uniformidad acaba siendo un desideratum más que una realidad tangible, tal como veremos.
A mayor abundamiento, quizás una de las dificultades más importantes que reviste la problemática de la uniformidad es la disponibilidad de elementos referenciales, dentro de la propia jurisprudencia, que permitan valorar si efectivamente se mantiene la misma o si esa uniformidad se rompe en pedazos. Si nos atenemos al altísimo número de sentencias que dictan nuestros tribunales y al esfuerzo que puede suponer la localización y lectura de las múltiples resoluciones judiciales —a pesar incluso de la Inteligencia Artificial (IA) y de los modernos procedimientos existentes en la búsqueda y localización de jurisprudencia—, la situación se hace difícilmente domeñable, especialmente si consideramos, además, la litigiosidad galopante en la que está inmersa este país (8).
En cualquier caso, y en lo que al Tribunal Supremo se refiere, cualquier tipo de sospecha sobre veleidades que alejen la unificación queda excluida gracias al recurso de casación para la unificación de doctrina penal. Recordemos que se trata de un recurso extraordinario cuyo objetivo es corregir discrepancias en la interpretación de la ley (9), en aras a esa uniformidad. Su finalidad es conseguir que el derecho se aplique de igual manera en nuestro sistema legal.
Centrándonos ahora en la temática ambiental, el hecho de que la citada materia sea tan reciente (10), provoca que el aporte jurisprudencial que se viene produciendo al respecto sea más bien reducido, lo que permite, no obstante, examinar la evolución de la jurisprudencia en la materia con una mayor facilidad. Si bien debo reconocer también la imposibilidad de afrontar —a través de un simple artículo, como es este caso—, a la totalidad de los aspectos de interés que se pueden suscitar al respecto.
Quiero subrayar, antes de seguir adelante, que llama especialmente la atención, el interés de la doctrina en todo cuanto implique intervención de los tribunales en la temática ambiental. El destacado catedrático Ramón Martín Mateo, por ejemplo, en un momento inicial y en el que apenas existía jurisprudencia penal al respecto, reconocía —si bien desde el punto de vista administrativo—, que «sí se observa una mayor sensibilidad hacia estas exigencias, especialmente en cuanto a la aplicación del principio de prevención y el referente al contaminante pagador» (11), aunque el autor reconocía también la lentitud del aparato judicial y al retraso del legislador en la materia (12). Es evidente que la sensibilidad se daba por supuesto, y las ganas de avanzar en el tema también, si bien hay que admitir que la cautela legal era un principio que nadie olvidaba en aquel momento primigenio. Todo lo cual explica, posiblemente, que nunca se condenara por contaminación acústica estando el vigor el artículo 347 bis del Código Penal y aun incorporando el término «emisiones» (13); término que podía perfectamente comprender las emisiones acústicas. Hubo que esperar a la promulgación del Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995), una de cuyas conductas previstas en su artículo 325 (heredero directo del citado artículo 347 bis), era precisamente la producción de ruidos (14). Hasta tal punto se extendía esa cautela.
Aun así, hay que reconocer que el rol que ha venido desempeñando la jurisprudencia española al respecto —y en concreto la del Tribunal Supremo—, en la fase inicial, ha sido enormemente positivo y extraordinariamente interesante, hasta el punto que es difícil que se hubiera podido llegar hasta donde se ha llegado en el presente momento (15), sin su intervención, su apertura de miras y sin su compromiso con la temática ambiental.
II. Comentarios sobre algunos ejemplos de la jurisprudencia ambiental más reciente
Las cosas, sin embargo, han variado con el tiempo. En el presente momento todo lo ambiental ha evolucionado y como la evolución conlleva complejidad —que como es bien sabido constituye un principio biológico de primer orden— (16), aquella sencillez inicial se ha transformado en complejidad. Y no solo eso, tan es así que esa sencillez ha dejado de ser sinónimo de accesibilidad, habiéndose generado, además, un importante nivel de confusión.
Lo mismo ocurre con la jurisprudencia. En la actualidad la jurisprudencia parece haber entrado en una fase distinta a la existente hace unos años, en la que prevalecía la apertura y la expansión. Lo cierto es que queda poco de aquel carácter abierto y expansivo de la jurisprudencia a la hora de interpretar los tipos penales. Lo cual tiene lugar muy especialmente en los supuestos penales ambientales, dado que su indiscutible novedad implica la exigencia de un mayor esfuerzo interpretativo.
Pero, no es solamente eso, sino que, además, la Sala II plantea perspectivas que pueden ser preocupantes. De hecho, esta nueva fase y ese tipo de nuevas resoluciones judiciales aparentemente «creativas», por así decirlo, pueden proporcionar —a mi humilde parecer y aun a riesgo de estar equivocado—, ideas a los delincuentes ambientales sobre cómo actuar y hasta que límites llegar. El peligro consiste en que, con esas interpretaciones se puede estar señalando y proporcionando al delincuente ambiental indicaciones de hasta dónde se puede tirar de la cuerda, evitando con ello la aplicación del Derecho penal. Esto, además, es especialmente preocupante habida cuenta el creciente número de sentencias dictadas en los últimos años en materia de especies protegidas y supuestos similares o coincidentes.
1. El Uso de Pegamento como Método de Caza
Quizás proceda iniciar este corto, amén de nuevo, periplo, relativo a los aportes jurisprudenciales que se han producido recientemente en temas ambientales, con un ejemplo relativo a la caza de pájaros cantores con pegamento. Se trata de una sentencia de condena por prevaricación que podría servir como precedente, así como una buena forma de contextualizar esta materia en el tiempo, para continuar, acto seguido, con algunas sentencias más novedosas.
A) Precedentes
Ese primer precedente al que me quería referir es la sentencia 447/2016, de 21 de septiembre, del Juzgado de lo Penal n.o 14 de Barcelona en la que se condenaba a una antigua directora general del Medi Natural de la Generalitat Catalana durante el Gobierno tripartito y exdiputada en el Congreso por Iniciativa per Catalunya els Verds (ICV). La exdiputada en cuestión fue condenada a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber firmado en julio del 2009 una resolución que autorizaba la captura en vivo de determinadas especies de pájaros utilizando un pegamento que se aplica en los árboles, en charcos, etc. Esta práctica está considerada ilegal (17).
Según la sentencia, la exdiputada autorizó, mientras fue directora general, y como prueba experimental, la caza de pájaros con ese método, sabiendo que era una medida arbitraria y claramente contraria a la legislación catalana, estatal y europea. Aun así, otorgó 3.374 licencias, lo que permitió la captura de 65.576 pájaros fringílidos en solo 15 días. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona destaca que la exdirectora general aprobó esa práctica mediante el procedimiento de autorizaciones excepcionales, pero «no contó con la emisión formal de ningún informe técnico de la propia dirección general, de otro departamento o de entidades públicas o privadas afectadas». La resolución tampoco fue publicada en ningún diario oficial.
El juez sostenía que la exdirectora general «conocía que el contenido de la resolución contravenía las disposiciones normativas aplicables». Esa autorización permitió la captura, durante 30 días, de ejemplares machos de cuatro especies de pájaros fringílidos, todas ellas protegidas por la normativa en vigor. La sentencia relataba, a mayor abundamiento, que solo algo más de la mitad de los cazadores autorizados habían remitido las fichas que debían rellenar y, además, algunos de los cazadores había incumplido parte de las condiciones impuestas en relación al horario, las especies y las captura de hembras. En el año 2010, la exdirectora general volvió a prohibir la caza de estas aves, tal y como ya había hecho en el año 2008.
La sentencia destacaba, además, que no se contó en ningún momento con los necesarios informes técnicos para dictar la resolución, sino que no hubo más que «simples» conversaciones entre los expertos, «sin que quedara de ello la más mínima constancia». Y agrega que, «aunque no es una certeza, es lógico que pueda pensarse que no interesaba que quedara constancia formal de los argumentos en contra, que en nada podrían justificar la decisión que finalmente fue adoptada».
Tras la condena, se anunció la presentación de un recurso de apelación, sin que parezca que finalmente acabara de materializarse, finalmente.
Pues bien, entrando ahora, con ánimo aclaratorio, en el tema de la caza con pegamento en España —y admitiendo que se trata de una problemática que no es ni excesivamente pública ni notoria, habida cuenta la especialidad de la materia—, lo cierto es que se trata de uno de los supuestos más tradicionales de caza. El objetivo de la misma es la captura de pájaros, especialmente aves fringílidas, que se distinguen por sus cantos melodiosos y trinos. Se trata, además, tal como se ha señalado, de modalidades de caza muy habituales, especialmente en la zona mediterránea, aunque extendidas también a territorios fuera del Mediterráneo, como, por ejemplo, en Extremadura. (18) Todo ello dentro del contexto de la actividad conocida como silvestrismo, que ha sido definido como «…una modalidad deportiva de ámbito nacional que tiene por finalidad la educación del canto de los pájaros de determinadas especies de fringílidos silvestres.» (19) Cabría añadir que esta actividad puede resultar altamente lucrativa, dado que, según se ha puesto de relieve, en ocasiones, «Se llegado a pagar hasta mil euros por ejemplar» (20).
Estas variedades de caza reciben diferentes denominaciones, si bien predominan términos como «parany» «barraca>», «liga» o «vesc», según las diferentes zonas del país, y tienen como común denominador la captura de pájaros de pequeño tamaño, altamente codiciados por su canto en el mercado clandestino dedicado a tal tipo de aves, usando pegamento para ello. A tal efecto, los pájaros son reclamados por medios acústicos o por los cantos de otros pájaros cautivos, siendo finalmente capturados mediante sustancias pegajosas a las que quedan adheridos cuando se posan, normalmente sobre ramas, varillas, charcos, etc., procediendo más tarde los cazadores a limpiarlos, usando generalmente para ellos disolventes o sustancias similares (21), poniendo con ello en peligro su propia supervivencia.
Inevitablemente, con ese modus operandi y la perspectiva masiva de caza de ejemplares que puede resultar del mismo, resulta prácticamente ineludible la infracción del artículo 336 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (22). De hecho, este tipo de caza está calificada como uno de los supuestos ilegales de caza más populares (23) y que actualmente se practica con un importante nivel de impunidad (24). Existen, incluso, en la actualidad páginas web totalmente públicas a las que acceder para adquirir bienes y objetos relacionados con este tipo de caza (25). Quizás el mayor problema se deba al hecho de que todavía no hay la suficiente unidad de criterio, especialmente por parte de los órganos judiciales, en lo que se refiere a su naturaleza delictiva, tal como se verá.
Se trata, por lo demás, de una materia que, según se ha adelantado, tiene un fuerte componente histórico, lo cual es comprensible habida cuenta sus características, así como la simpleza del método para llevarla a cabo, aunque con el tiempo se ha introducido un cierto nivel de sofisticación y de accesibilidad a sus componentes. De hecho, el objeto del Convenio Internacional para la Protección de las Aves, aprobado en la Conferencia que tuvo lugar en Paris el 17 y 18 de octubre de 1950 (26) era atender a la protección de todos los pájaros, por el peligro de exterminación que amenazaba a ciertas especies y la disminución numérica de otras especies, especialmente las migratorias. En el artículo 5 del Convenio se prohibía los métodos susceptibles de causar la destrucción o la captura en masa de pájaros o de producirles sufrimientos inútiles. Entre estos métodos ya se mencionaba el uso de lazos, liga, trampas etc. (27) Huelga señalar las múltiples normas posteriormente elaboradas o promulgadas que han venido abundando en ese mismo planteamiento (28).
Además, los valedores de este tipo de métodos de caza se han escudado precisamente es su carácter tradicional, para convencer sobre lo adecuado y conveniente de su utilización. Cuando el 10 de octubre del 2009 las Cortes valencianas modificaron su Ley de Caza (29), para permitir, inexplicablemente, los susodichos métodos, el argumento esgrimido por los dos partidos mayoritarios (PP y PSPV), fue precisamente la tradición y el arraigo del «parany» en la Comunidad Valenciana, mientras que los partidos EU e Iniciativa repetían que se trata de una modalidad «masiva» y no controlada y que acababa provocando la muerte de millones de aves protegidas.
Cuatro años más tarde, sin embargo, el pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia 114/2013 (LA LEY 278383/2013), de 9 de mayo de 2013, declaraba inconstitucional y nulo el último párrafo de la Ley de Caza de la Comunidad Valenciana, el que autorizaba la caza con el método conocido como parany al incluirlo entre los métodos tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana.
La pregunta que ineludiblemente surge es si este mismo problema existe allende nuestras fronteras. La respuesta es que sí y es además interesante subrayar que el argumento sobre el carácter tradicional de estos métodos de caza se ha utilizado también fuera de nuestro territorio.
Como simple botón de muestra, y con relación a Francia y a su chasse à la glu, o caza con pegamento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha insistido en que «el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre las Aves (30) debe interpretarse en el sentido de que, el hecho de que un método de captura de aves sea tradicional no basta, por sí solo, para demostrar que no puede sustituirse por otra solución satisfactoria como la cría en cautividad» (31). Todo ello sin olvidar otras resoluciones europeas previas en la misma línea, pero en las que ahora no se insiste.
El Tribunal de Justicia observa, además, que los Estados miembros pueden establecer excepciones a la prohibición de algunos métodos de caza siempre y cuando, en particular, esos métodos permitan la captura de determinadas aves de un modo selectivo. A este respecto, puntualiza que para apreciar la selectividad de un método, es preciso tener en cuenta no solo las modalidades de dicho método y el volumen de las capturas accidentales sino también sus eventuales consecuencias sobre las especies capturadas, que se definen por los daños causados a las aves aprehendidas. Con relación a ese punto, el TJUE concluye que es muy probable que las aves capturadas con liga o pegamento sufran un daño irreversible, aunque sean limpiadas, pues las ligas, dadas sus características, pueden dañar el plumaje de las aves en cuestión (32).
Sintetizando otros aspectos relevantes de la sentencia, el TJUE señala que el principio general del que debe partirse en esta materia es el de la prohibición general de caza. No obstante, los Estados miembros pueden establecer excepciones a la prohibición de algunos métodos de caza siempre y cuando, en particular, esos métodos permitan la captura de determinadas aves de un modo selectivo. A este respecto, puntualiza el TJUE que, para apreciar la selectividad de un método, es preciso tener en cuenta no solo las modalidades de dicho método y el volumen de las capturas que implica para las aves capturadas accidentalmente, sino también sus eventuales consecuencias sobre las especies capturadas, que se definen por los daños causados a las aves aprehendidas. En resumen, un Estado miembro no puede autorizar un método de captura de aves que conlleve capturas accesorias, si estas pueden causar a las especies de que se trate daños que no sean insignificantes.
B) La reciente perspectiva al respecto por parte de la Sala II del Tribunal Supremo de España
Pues bien, aun a pesar de los precedentes referidos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia número 570/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020 (LA LEY 152955/2020), con relación al problema que se está analizando, es decir, caza con pegamento, absolviendo en casación a los tres condenados por usar este tipo de método y en la que se reflejaban una serie de aspectos, más que debatibles, y que a continuación se exponen.
De entrada, el recurso se admitió en interés casacional, habida cuenta la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre el tema, tal como se ponía de manifiesto en el Fundamento Jurídico Segundo de la sentencia. Dicho esto, y sin necesidad de profundizar demasiado en lo argumentado, esa afirmación era real, pero solo hasta cierto punto (33).
Siguiendo con la sentencia, cuando la Sala II procedió a valorar los hechos probados, señaló, en el Fundamento Jurídico Cuarto, lo siguiente:
«Valorando los hechos que se declaran probados, así como los elementos fácticos favorables a los acusados que aparecen diseminados en la motivación de la sentencia, el pronunciamiento de la Sala no puede sino estimar el recurso interpuesto. La sentencia recurrida proclamaba que la pretensión de los acusados era la caza de jilgueros (carduelis carduelis), ave fringílida muy común y de amplia extensión en el territorio que, pese a su protección general como especie silvestre, admite la captura —bajo autorización— para su cría en cautividad y su posterior educación en el cultivo del canto (Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid). Esta misma Orden, complementada por la Orden 1812/2004, del 28 de julio, así como la Orden 3330/2009, de 2 de octubre (LA LEY 18056/2009), todas ellas de Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, autorizan una captura máxima al año de 1.500 ejemplares vivos de jilgueros machos, estableciéndose un cupo máximo de 3 aves por cazador y día. Se prohíbe que se atraigan las aves mediante bolsas de agua, cebaderos, magnetófonos, casetes o cualquier otro medio artificial, así como el uso de reclamos cegados o mutilados; y se establece que la caza debe abordarse con red horizontal o de libro, de 9 metros como máximo, y accionada para su cierre con una cuerda o tiro de 20 o 30 metros; un método que se fija para posibilitar la liberación, en el mismo acto de la apresamiento, de todas las aves fringílidas de especies cuya captura no esté autorizada.».
También esa valoración —acabada de citar y de recoger— merece algunas puntualizaciones, dado que la situación fáctica real existente de este tipo de aves contiene importantes matices que la sentencia simplemente omite. Los matices en cuestión consisten en que, si bien en el momento que describen los hechos probados (octubre de 2015) ya había una prohibición legal de caza de fringílidos, jilgueros en este caso, con pegamento o alguna de sus variantes o denominaciones (liga, barraca, parany, etc.), la situación era mucho más grave de lo que se plasma en la sentencia. Ya en los años 2018 y 2019 el Estado español había dejado de dar permisos para la caza de fringílidos en general (jilgueros, pardillos, verdecillos, pinzones, verderones, canarios, luganos, etc.) precisamente para paralizar el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por vulneración de la Directiva de Aves Silvestres 2009/147/CE, dado la gravedad de la situación (34). Consecuentemente, de volverse a conceder tal tipo de permisos de caza por las Autoridades españolas, la Comisión Europea procedería a reactivar el procedimiento de infracción contra España.
En el momento de dictarse la sentencia —tal como sigue ocurriendo en la actualidad—, ya no se podía seguir capturando fringílidos porque ya no existían tales cupos, de modo que ese postulado del que partía la sentencia no existía entonces, ni existe tampoco al día de hoy. A mayor abundamiento, el artículo 25 de la reciente Ley 7/2023, de 28 de marzo (LA LEY 3805/2023) de protección de los derechos y bienestar de los animales, regulador de las prohibiciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad, se refiere, en su apartado h), a la prohibición de las siguientes conductas o actuaciones referidas a los animales de compañía o silvestres en cautividad:
«La tenencia, cría y comercio de aves fringílidas capturadas del medio natural en tanto se infrinjan los requisitos del apartado primero, letra f), del artículo 61 (LA LEY 12398/2007) y 4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (LA LEY 12398/2007)», todo ello, lógicamente desde una perspectiva garantista y protectora.»
También es muy discutible la afirmación que hace la Sala II de que los fringílidos constituyen una especie muy común. En los asuntos que se han llevado en la Fiscalía especializada en la materia, es decir la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a lo largo de los años sobre el tema de la liga y pegamentos, se ha venido comprobando, en una variedad de estudios, la sobreexplotación de las capturas de fringílidos, de modo tal que está disminuyendo, en gran manera, la población de la citada especie (35).
Todo ello sin entrar a valorar afirmaciones efectuadas en el Fundamento Jurídico Cuarto de la controvertida sentencia, en el sentido de que la «satisfactoria liberación de las especies fortuitamente atrapadas con el mecanismo de la «liga» exige de una limpieza de patas y plumas que no es precisa para la liberación de aves capturadas con red…». Lo cierto es, sin embargo, que existen múltiples estudios científicos, en los que se pone de manifiesto el elevado índice de mortandad que implica ese proceso. De hecho, esa mortandad tiene lugar por los lógicos efectos negativos provocados por el estrés en las aves durante el proceso de limpieza, así como por las correspondientes manipulaciones manuales, lo cual puede acarrearles la muerte. Pero, existen además informes científicos en los que se pone de manifiesto múltiples efectos negativos en el plumaje y, en general, en el cuerpo de las aves (36) . Aspectos, todos ellos, que se han visto corroborados por la sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2021 (LA LEY 8494/2021), anteriormente examinada (37).
Como consecuencia de lo dicho, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo emitió un informe, de fecha 26 de noviembre de 2020, dirigido a los Fiscales Delegados y Especialistas de Medio Ambiente de España, en línea con lo acabado de exponer, en el que se interesaba que se siguiera haciendo uso de la acción penal en tales casos, y en el que se concluía lo siguiente: «Es por ello por lo que se insta a las Ilmas./os Sras./es Fiscales Delegados y Especialistas de Medio Ambiente a que se siga actuando en la misma línea y tal cómo que se ha venido haciendo hasta el presente momento en la materia objeto de debate, pero no sólo en los supuestos de pegamentos y sucedáneos, sino también en los casos en que se utilizan instrumentos o artes de carácter no selectivo, en tanto en cuanto no exista una jurisprudencia consolidada en esta temática, con la esperanza de que este tipo de supuestos no tengan una incidencia negativa sobre una especie de aves cuya situación es francamente delicada y compleja.»
Lo cierto es que, incluso desde la doctrina penal especializada en la materia se avaló la argumentación de la Fiscalía frente a la tesis del Tribunal Supremo expresada en la sentencia 570/2020 ahora debatida (38).
Poco después, en otra sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo, la 73/2022, de 27 de enero de 2022, se desestimaba el recurso de casación por infracción de ley contra la Sentencia núm. 667/2019, dictada el 25 de octubre de 2019, por la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que se desestimaba, a su vez, el recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la sentencia núm. 198/2019, de 12 de junio, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Terrassa. En esta última sentencia se condenó al recurrente por un delito contra la fauna en su modalidad de caza con empleo de artes no selectivas, concretamente pegamento, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Es cierto, no obstante, que la sentencia no incorporaba aspectos doctrinales ni de política criminal de interés en relación con el tema debatido, centrándose más bien, lógicamente, en su perspectiva procesal (39). Con lo cual, la misma no aportaba gran cosa al debate objeto de análisis.
Posteriormente se dictó una nueva resolución judicial, de pleno, la sentencia 420/2022, de 28 de abril de 2022, en la que la Sala II volvió a reabrir el debate, dado que absolvió de nuevo por un supuesto de caza con pegamento. Se procede, en consecuencia, a su análisis y comentario, en aras a la clarificación de tan enjundiosa materia.
Si bien los hechos probados de la sentencia no tienen mayor problema —que es absolutoria, tal como se ha indicado —, en contra del criterio tanto del Juzgado de lo Penal, como del Tribunal Superior de Justicia, sí existen, sin embargo, algunas argumentaciones jurídicas vertidas por la Sala II que merece reseñar. Es por ello por lo que se procede a su análisis, aun sin ánimo de ser exhaustivo, centrándonos para ello en los siguientes aspectos:
— La Sala II, incide, en el Fundamento de Derecho, correspondiente al segundo motivo de casación, apartado 5º, insistiendo en el inevitable e importante componente administrativo que tiene este tipo de disposiciones, al señalar que «...en este tipo de casos…junto al tipo penal del artículo 336 CP (LA LEY 3996/1995) concurren también tipos administrativos sancionatorios que comparten un buen espacio del injusto y, desde luego, de fines de protección…». Pues bien, cabría puntualizar que se trata de un planteamiento casi tautológico, el efectuado por la Sala II, dado que tanto la base como el origen del Derecho ambiental es pura y simplemente Derecho administrativo, se diga lo que se diga, sin que prácticamente nadie en la doctrina discuta esto.
— Acto seguido, en ese mismo apartado, y siguiendo con la defensa de su tesis absolutoria, la sentencia se remite al artículo 3 f) de la «Directiva 2008/99/ CE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, cuya transposición justificó la reforma del artículo 336 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) operada por la L.O 5/2010 (LA LEY 13038/2010)». Esta norma comunitaria reclama la protección penal para los supuestos de «la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie». Con relación a esa excepción, la Sala procede a combinar la misma con la referencia que el artículo 336 (40) del Código Penal hace a los «venenos y explosivos».
— Sin embargo, antes de continuar, hay que poner de manifiesto, por lo demás, que ninguno de estos términos —venenos y explosivos— aparece citados en esta Directiva, ni en ninguna otra norma europea, aun cuando la trasposición de la norma comunitaria ha incidido, según admite la Sala II, en la redacción del artículo 336. De hecho, se trata de términos, los venenos y explosivos, muy anteriores y proceden de la Ley de Caza española 1/1970, de 4 de abril. Otra cosa sería en el caso de que sí aparecieran tales términos en la norma comunitaria, con lo que la argumentación de la Sala estaría perfectamente ajustada a su pretensión, pero lo cierto es que los términos venenos y explosivos no aparecen en la norma europea.
— La Sala II, parte, pues, de ambos términos —venenos y explosivos— o de aquellas acciones que son de semejante entidad a los mismos, es decir, de un nivel de lesividad equivalente, dado que son los inspiradores del modus operandi delictivo del artículo 336 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), y concluye que la caza con pegamento, dado que el concepto de pegamento está muy lejos de los venenos y explosivos, no constituye delito. Por lo tanto, la Sala II considera que, en esta materia, la caza con pegamento es impune habida cuenta sus efectos insignificantes y acerca la punibilidad del hecho a la referencia que el artículo 336 hace a los venenos y explosivos. Según la Sala: «En todo caso, para que pueda concluirse que hay un riesgo potencial para la fauna equivalente al descontrol lesivo que, de manera abstracta, se atribuye al veneno o a los explosivos, es necesario identificar en la actuación un marcado riesgo de poder perjudicar, de un modo equiparable, a la biodiversidad en que se introduce.»
— Ahora bien, ¿cómo valorar el potencial de afectación a la biodiversidad del modo de caza no selectivo? La Sala II establece una serie de criterios, plasmados en dos parámetros principales, a saber:
a) el riesgo de que el modo de caza perjudique a un número relevante de ejemplares de la especie
b) el riesgo de afectación a otras especies. Así como otros (criterios) subordinados o complementarios, tales como:
las características del mecanismo de captura desplegado. En especial, si se busca mantener, o no, con vida a los animales
las posibilidades situacionales de proceder a la inmediata liberación (vivos) de cuantos ejemplares se capturen de otras especies
la fácil retirada o portabilidad de las técnicas o métodos de caza empleados que posibilite neutralizar riesgos de que sigan generando efectos de captura indiscriminada más allá del momento en que los cazadores abandonen el lugar.
En todo caso, sigue diciendo la Sala, y remitiéndose de nuevo a su otra sentencia 562/2020, que para que pueda concluirse que hay un riesgo potencial para la fauna equivalente al descontrol lesivo que, de manera abstracta, se atribuye al veneno o a los explosivos, es necesario identificar en la actuación un marcado riesgo de poder perjudicar, de un modo equiparable, a la biodiversidad en que se introduce».
Sorprendentemente, y tras lo dicho, la Sala II admite que, en Derecho Comunitario, la caza con liga está sometida a una prohibición general, si bien tiene sus excepciones. Para ello, la Sala II recurre, de nuevo, al TJUE, en su sentencia de 17 de marzo de 2021, antes citada, del siguiente modo:
«Por lo que se refiere al uso de liga, como método de captura, el Tribunal de Justicia precisa que si bien cae dentro del espacio de la prohibición general, cabrá la posibilidad de introducir una excepción, de conformidad al artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva, cuando, además, de proporcionada a las necesidades que la justifican [ sentencia de 23 de abril de 2020, Comisión/Finlandia (Caza primaveral del pato de flojel macho),C-217/19, EU:C:2020:291 (LA LEY 19299/2020), apartado 67 y jurisprudencia citada] se tome en cuenta la letalidad o no del método no selectivo. Examinando esa nueva referencia (Comisión/Finlandia) en su apartado 67 (aunque parecería más adecuado aplicar el apartado 68), se establece que «Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que las excepciones establecidas en virtud del artículo 9 de la Directiva sobre las aves solo pueden concederse si existe la garantía de que se mantendrá la población de las especies afectadas en un «nivel satisfactorio» (los subrayados, del autor). De no cumplirse este requisito, en ningún caso las capturas de aves pueden considerarse prudentes ni, por lo tanto, una explotación admisible (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de junio de 2006, WWF Italia y otros, C-60/05, EU:C:2006:378, apartado 32, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Malta, C-76/08, EU:C:2009:535, apartado 59).» Nivel satisfactorio que está lejos de lo procedente, en lo que a los fringílidos en España se refiere, dado que su situación es cada día peor, por las razones que ya se han expuesto y que no es necesario repetir.
Pues bien, todo ello para acabar concluyendo, la Sala II, que la jurisprudencia europea «apuntala los criterios de la Sala II sobre la necesidad, como presupuesto del juicio de subsunción en el artículo 336 CP (LA LEY 3996/1995), de evaluar el nivel de lesividad que se deriva del uso del método no selectivo, tomando en cuenta, de forma particular, el potencial de capturas accesorias indiscriminadas y la letalidad que se deriva para los animales capturados.» Todo lo cual es esencial para determinar la antijuridicidad de la conducta, en términos del Derecho penal clásico español y absolutamente alejado del planteamiento europeo, que parece que está jugando en otra liga distinta. Y como en este caso, el recurrente, según los hechos probados, se limita a «la colocación de dos jaulas pequeñas con sendos jilgueros, cuya llamada de reclamo potenció colocando un reclamo eléctrico, así como varias varillas impregnadas de liga donde deberían quedar atrapadas las presas», pues como que el planteamiento delictivo se queda corto y al mismo sigue la absolución.
La impresión es que, en la sentencia analizada, se mezclan constantemente churras con merinas hasta llegar a un punto en el que hasta el lector más sutil y avezado acaba perdiéndose. Evidentemente, la Sala II ha hecho una forma de juego malabar, dado que después de utilizar un elemento referencial «venenos y explosivos» que no aparece en el Derecho comunitario —saliéndose con ello del contexto de la citada normativa europea—, recurre de nuevo a ella con una serie de argumentaciones relativas las excepciones y al concepto «nivel satisfactorio» y para establecer criterios sobre como valorar la afectación y perjuicios a la biodiversidad. Lo que realmente ocurre es que, con todo este extraño planteamiento, se descontextualiza finalmente el tema con unas exigencias de gravedad muy superiores a las que verdaderamente requiere el Derecho comunitario, y todo ello gracias a la referencia a «venenos y explosivos», que es esencial para que se cumpla el requisito de la antijuridicidad, la Sala II dixit.
Todo ello tiene importantes consecuencias. Repárese que, con la citada referencia, y consecuente remisión a los «venenos y explosivos», la Sala II está impidiendo que se aplique un artículo de la Directiva penal ambiental que tiene la obligación de aplicar. Es decir, se está degradando la norma comunitaria al sujetarla a elementos propios de la norma española, que carecen de virtualidad en el ámbito europeo. Me pregunto, finalmente, si todo ello no supone una infracción del Derecho comunitario.
Se podrá seguir, por lo tanto, en la línea de protección que demanda la legislación europea y nacional para estas especies de fauna, pero que por las dificultades, escollos y contrariedades que han venido apareciendo e introduciéndose por la jurisprudencia en los últimos años, es evidente que no se ha conseguido ese propósito de protección. La pregunta del millón es ¿qué está ocurriendo con este tipo de resoluciones judiciales? En ocasiones uno se pregunta si todos los protagonistas interesados en este tipo de caza no están sufriendo el síndrome de Eróstrato, el pastor de Éfeso, que quemó un templo sagrado dedicado a la diosa Artemisa simplemente para que su nombre fuese recordado. Recibir muchos likes parece significar que lo que hemos compartido ha agradado a algunas personas, que aprueban nuestras acciones y las validan y hay quien está dispuesto a todo, simplemente para conseguir un like o acaso… ¿van buscando algo distinto? ¿vale tanto la pena el trino de un pájaro fringílido que, por lo demás, se puede reproducir de mil maneras y con miles de artilugios, aun a pesar de que todo este proceso de caza amenaza con acabar con toda una especie de aves?
2. Caza en coto privado sin haber cobrado ninguna pieza. Sentencia 612/2022, de 22 de junio
Tal como se puede observar, la producción jurisprudencia en materia de especies protegidas —amén de supuestos similares—, ha sido importante y es, por ello, por lo que es en esta materia dónde se ha generado un mayor grado de confusión, así como dónde se ha producido un mayor debate en los últimos años. Por ejemplo, en otra interesante resolución judicial de pleno —la sentencia 612/2022, de 22 de junio—, la Sala II condena a un padre y a un hijo que se fueron a cazar en terreno cinegético, que era coto privado de caza mayor, considerado cinegético de protección especial, pero sin autorización alguna de su titular. Los autores actuaron con todos los elementos apropiados para cazar, incluidos perros y armas y si bien no llegaron a conseguir pieza alguna, fueron identificados por las fuerzas del orden y se procedió contra ellos. Los autores acabaron siendo condenados en las dos instancias previas, confirmando la Sala II del Tribunal Supremo, en uno de sus plenos, la condena por un delito del artículo 335.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (41).
La sentencia, además, reconoce la existencia de una perspectiva sobre el coto de caza que va más allá de la que meramente particular o privativa, en línea con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (LA LEY 12398/2007), del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De hecho, su Exposición de Motivos señala claramente que la Ley «regula la protección de las especies en relación con la caza y con la pesca que, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, deben garantizarse, pero limitando su aplicación a los espacios, fechas, métodos de captura y especies que (se) determinen…». Es por ello por lo que la sentencia deja claro, en su Fundamento Jurídico Segundo, que un coto es algo más que un especio privado en el que se lleva a cabo una actividad particular (42), ya que tiene un fuerte componente ambiental.
En la misma línea, la sentencia 72/2025, de 30 de enero insiste en que la protección de los espacios naturales va más allá de los cotos de caza, abarcando el conjunto de la biodiversidad. El furtivismo en cotos privados sin autorización no solo infringe derechos de propiedad, sino que atenta contra el medioambiente, justificando así su tipificación como delito. Es decir, el Tribunal Supremo enfatiza en esta sentencia que la normativa cinegética tiene como objetivo proteger tanto la fauna como los ecosistemas, aspecto este que ha sido positivamente comentado en los círculos sociales relacionados con la actividad cinegética, como no podía ser de otra forma.
Hay que reconocer, sin embargo, que en la sentencia ahora analizada (612/2022, de 22 de junio) no se llegara a cobrar pieza alguna, resultando un tanto llamativo que se condenara por un delito de caza furtiva sin haberse obtenido la pieza buscada. Lo cierto es, no obstante, que la pequeña jurisprudencia ya había tenido la oportunidad de tratar un supuesto concreto de enorme parecido al ahora citado. De hecho, la Audiencia Provincial de Toledo, en la sentencia de 22 de febrero de 1993 (LA LEY 871/1993), ya puso en su momento de manifiesto que «…no es necesario para que se produzca la consumación del delito de caza que los infractores cobren pieza alguna, puesto que lo sancionado como delito es la acción de cazar», dejando claro que la naturaleza del delito era de mera actividad, y no de peligro, como claramente pone de manifiesto el ponente. En igual sentido, la sentencia comentada precisa que «La acción descrita en los hechos probados reúne los requisitos para entender que se estaba llevando a cabo la acción de cazar. Se trata de un delito de mera actividad y de peligro concreto, que no precisa que realmente se produzca ningún resultado determinado por la captura de algún animal.»
Centrándonos ahora en esta sentencia, hay que poner de manifiesto que se trata de una resolución judicial que fue objeto de debate como consecuencia de un voto particular. El voto particular en cuestión —defendiendo la inexistencia del delito y argumentando que se trata de un delito de resultado y no de mera actividad—, parte de una serie de presupuestos que resultan, cuanto menos, llamativos y que, precisamente por ello, merecen una reflexión al respecto.
Por ejemplo, señala el voto particular, en el Fundamento Jurídico Cuarto A, que «La Directiva, aunque no impide la existencia de legislaciones penales más severas que la que impone, perfila cuál es el marco inaceptable de transgresión sobre esta materia en países de nuestro entorno.» Acto seguido, se añade que «De ese modo, la Directiva también aporta una referencia objetiva para interpretar las prácticas que resultan dudosas, particularmente aquellas actuaciones que se sitúan en el espacio más alejado de los comportamientos para los que se ordena la promulgación de la protección penal. Desde esta consideración, sobresale que la Directiva únicamente obliga a sancionar como delito (art. 3.f), la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, y aun en esos supuestos con excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de la especie.» De ese modo, sigue diciendo el voto particular, «el criterio de persecución penal que es compartido en todo el territorio de la Unión, se sitúa precisamente en el punto más alejado del que aquí se discute, puesto que aquí analizamos la punibilidad que merece una actividad: que no ha llegado a causar la muerte o captura de ningún ejemplar; que se proyecta además sobre especies no protegidas; que se desarrolla en condiciones de acción que son legalmente válidas; e incluso que se realiza en supuestos en los que otros sujetos están plenamente autorizados para realizar la actividad sin controles añadidos.»
Pues bien, frente a lo dicho, cabría oponer que no es exactamente lo dicho en el voto particular lo que se desprende del concepto del principio de subsidiariedad, según ha desarrollado el propio Derecho comunitario y que no coincide necesariamente con el principio de subsidiariedad, tal como se viene planteando en el Derecho penal español (43). La interpretación que emana de la cita efectuada en el voto particular es que no cabe ninguna otra opción fácticapenal que la que recoge la Directiva, concretamente en su artículo 3.f. Es decir, «la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres». Sin embargo, como se desprende del voto particular, es que es el Derecho comunitario el que juega en este supuesto concreto, ya que se remite al mismo, y no al derecho español, en su proyección penal.
Lo cierto es, sin embargo, que lo que lo que se pretende con el principio de subsidiariedad es poner un punto de partida (44) sobre la base del cual deben actuar los Estados Miembros, y no lo opuesto, es decir un límite a los Estados Miembros. Pensemos que, según el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE) (LA LEY 109/1994) (45), los órganos de la unión solo están facultados para actuar en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, y por ello pueden lograrse mejor debido a la dimensión o efectos de la acción a nivel de la Unión. En el caso de la Directiva, la Unión Europea está indicando una serie de planteamientos que en modo alguno excluyen otras opciones fáctico-penales y que no son, necesariamente las que recoge la propia Directiva.
Ello es así porque la Unión Europea no pretende, lógicamente, un retroceso, sino un avance, y el principio de subsidiariedad permite que los mínimos normativamente existentes puedan desarrollarse si el Estado Miembro en cuestión tiene capacidad para ello. Lo que en modo alguno cabría pensar es que el Principio de Subsidiariedad constituya un freno en lugar de un acicate o, dicho de otro modo, una perspectiva reduccionista, en lugar de una superación o un avance. En esa línea, es evidente que la interpretación que hace la sentencia analizada, a través de su ponente, no suponen en modo alguno un retroceso, sino más bien un acicate en pro de la defensa de la fauna silvestre, contrariamente al voto particular.
Por otra parte, la otra sentencia referida, la 72/2025, de 30 de enero, si bien se refiere a unos hechos de caza con un modus operandi similar a los de la sentencia anterior, dado que en ninguna de los dos casos se cobró pieza alguna, en el caso de la sentencia de 2025, sin embargo, sí se abatieron dos corzos, pero en ningún momento se aclara que pasó con los dos animales en cuestión. La resolución judicial solamente señala que, aunque fueron abatidos, los corzos desaparecieron del panorama fáctico descrito por la sentencia. De lo contrario, y de haberse dictado condena, previsiblemente se hubiera reproducido el voto particular anteriormente analizado.
3. La tenencia de especies protegidas por tratarse de un solo ejemplar. Sentencia 40/2025, de 23 de enero
Siguiendo con al examen de algunos cuestionables planteamientos jurisprudenciales, la sentencia 40/2025. de 23 de enero de 2025, de la Sala II del Tribunal Supremo absuelve a los dos recurrentes de un delito del artículo 334 del Código Penal (LA LEY 3996/1995). La sentencia concluye señalando que «En definitiva, la simple posesión en un frigorífico de un único ejemplar de la caracola marina Charonia Lampa, introducida en una bolsa de plástico y que solo se posee con una finalidad ornamental» carece de naturaleza delictiva alguna. El ponente descarta, pues, que los hechos constituyan un delito del artículo 334.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (46), arguyendo su insignificancia (47) —por tratarse de un solo ejemplar, que es el que ha sido intervenido—, aun a pesar de que se trataba de una especie protegida por su vulnerabilidad y carácter excepcional, amén de otros aspectos similares recogidos en la propia sentencia analizada. O sea, dicho en román paladino, la sentencia concluye que «como es poca cosa la cosa, pues como que no vale la pena». Sin embargo, los criterios que introduce el artículo 3 f) de la Directiva de 2008 son no solamente el número, sino también la irreversibilidad (48). Es por ello por lo que la Sala debería haberse centrado en ese principio último, irreversibilidad de la especie, en lugar del principio de la proporcionalidad, en el que, por lo demás, tampoco insiste.
Con relación a la insignificancia, la doctrina ha puesto de relieve que «Cuando se habla de «insignificancia» se está queriendo aludir a aquellos casos en los que una conducta aparentemente —o desde el prisma formal—, resulta encuadrable en la descripción legal del tipo, pero sin embargo el ataque al bien jurídico tutelado por el delito aparece como insignificante, nimio o insuficientemente relevante. De este modo el principio de insignificancia o bagatela nos señala que las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen una ofensa relevante a los fines que se persiguen con el tipo penal.» (49)
Lo cierto es que es tal el número de complicaciones que el término «insignificancia» puede comportar, que la doctrina ha acabado sugiriendo el recurso al poder legislativo, como fórmula más justa y eficaz a la hora de determinar cómo y cuál debe de ser su aplicación práctica (50). Por su parte, la doctrina puntualiza muy sensatamente su significación (51).
Ya se han observado planteamientos similares al acabado de referir, y no necesariamente con relación a especies de flora y fauna. Un ejemplo, en esa línea, lo constituye la sentencia de 23 de marzo de 2023 (52) en materia de urbanismo. Con esa última sentencia se ha introducido un nuevo planteamiento interpretativo en virtud del cual el delito de ordenación del territorio del artículo 319 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) (53) no sería aplicable en el supuesto de construcción de casetas de reducidas dimensiones sin obras de cimentación y sin vocación de permanencia. Se trataba, según la sentencia, «…de una caseta metálica de 4,10 metros de largo, 2,23 de ancho y 2,70 de alto, apoyada su base en cuatro piedras de granito, con puerta, ventana, conectada eléctricamente a una placa solar situada sobre el techo de otra caseta metálica situada a la entrada de la finca y con antena de TV conectada al interior, contando con agua potable a través de un grifo exterior a la misma». Según la resolución judicial, que casualmente es del mismo ponente que la sentencia 40/2025, de 23 de enero de 2025 examinada, ese tipo de construcciones sólo darían lugar a la comisión de una infracción administrativa y al correspondiente ejercicio de las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística.
Lamentablemente, sin embargo, en este caso, parece que la Sala II olvidó revisar su propia jurisprudencia, especialmente la sentencia de 17 de octubre de 2006 (54), en la que se condenó por una construcción en la que la «afectación de la edificación era solo parcial y de la pericial practicada puede detraerse que la afectación por intromisión de la edificación es solo mínima no llegando a los dos metros cuadrados de superficie». Realmente, en aquel caso, la ilegalidad se reducía a la ocupación de solo 1,82 metros del dominio público marítimo terrestre por el porche de una casa-cueva. Así pues, en aquel supuesto de 2006, a la Sala II no le dolieron prendas a la hora de dictar sentencia de condena, aun tratándose de una construcción muy pequeña. Sin embargo, en este otro caso, que es mucho más reciente y con una construcción sustancialmente más grande, se absuelve. No es necesario insistir en el peligroso «efecto llamada» que este tipo supuestos pueden implicar —bien entendido que estoy hablando en términos estrictamente urbanísticos, ante la naturaleza complicadamente polisémica de la frase en cuestión—.
Volviendo a la otra sentencia ahora comentada —la reciente sentencia 40/2025. de 23 de enero de 2025—, también se absuelve por la posesión de un ejemplar de una especie marina altamente protegida, básicamente en aras al principio de proporcionalidad, que la propia Sala adscribe a la Directiva de 19 de diciembre de 2008 (LA LEY 22322/2008) (55), a la que se remite, e —indirectamente—, al artículo 334 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).
Lo curioso es que, además de la directiva aludida de 2008, existe otra Directiva más reciente del año 2024 que, aun no habiendo sido traspuesta todavía —y aun no existiendo obligación de hacerlo hasta mayo de 2026 (56) —, ha sido aprobada por las autoridades nacionales y europeas pertinentes y es objeto de análisis y debate por todo Europa, sin que la Sala II ni tan siquiera haya hecho alusión a la misma. Además, la nueva Directiva en cuestión indica toda una serie de elementos a tomar en consideración para facilitar su aplicación a las autoridades competentes (57). Curiosamente, en ninguna de esas indicaciones de la nueva Directiva se hace alusión a los elementos interpretativos a los que se refiere la Sala II del Tribunal Supremo.
Dicho esto, es interesante también hacer referencia al hecho de que el letrado recurrente hace mención —así como su correspondiente interpretación—, a una serie de antiguas sentencias, también de la Sala II, que son igualmente objeto de comentario por parte del ponente de la sentencia controvertida. Lo cierto es, sin embargo, que ni unas ni otras referencias aciertan a citar lo que verdaderamente aportaron aquellas antiguas sentencias al desarrollo jurisprudencial. Según el recurrente, no solamente se debe tener inscrita o incorporada una especie en el catálogo, para que pueda ser protegida, sino que, además, se deben de aportar pruebas específicas que acrediten la existencia de esa necesidad de protección. Lo que lleva a preguntarse, cual es la verdadera función del catálogo. ¿Será que el catálogo constituye el mero indicador de una posibilidad, en este caso de la necesidad de protección, de manera que si las pruebas adicionales no se aportan, el catálogo queda en un mero papel mojado?
Lo cierto es que esas interpretaciones no son las únicas y que, sin duda, caben otras que han sido defendidas y avaladas en diferentes foros y no solamente los foros doctrinales que menciona la sentencia, en pluma del ponente.
Pero es que, además, existe otra jurisprudencia, si bien anterior, que permite insistir en todo lo contrario, dado que eran un claro exponente de ese carácter expansivo de la misma. ¿O, acaso, no hay sentencias de condena por la muerte de un simple lobo o de una cría de oso? ¿O es que aquí ha primado el tamaño de la especie a la hora de determinar la condena?
Revisando esa jurisprudencia controvertida que hace el recurrente, el alto Tribunal, en sentencia de 19 de mayo de 1999, realizó inicialmente una interpretación restrictiva del Real Decreto 439/1990 (LA LEY 1009/1990) sobre especies amenazadas en aquel momento en vigor, señalando que cuando se habla de especies amenazadas la ley penal deberá proteger como tales solamente a aquellas que verdaderamente lo estén. Así, de las cuatro categorías en aquel momento existentes solamente las tres primeras se referían verdaderamente a especies amenazadas, según el Supremo, pero no la cuarta categoría que eran las especies «de especial interés». El alto Tribunal, analizando un supuesto de caza de la especie conocida como «pájaro carpintero» o «picapinos», incluida entre las especies de especial interés, vino a señalar que «Fácilmente se advierte que las tres primeras categorías reseñadas afectan a especies sobre las que se cierne un peligro o amenaza, bien de extinción (artículo 29.a), bien de un hábitat (artículo 29.b), o bien porque por su vulnerabilidad corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores. En cambio, las clasificadas de interés especial, por definición no pertenecen a ninguna de aquéllas que se encuentran amenazadas, y si se encuentran catalogadas no es por razón de riesgo, sino como explícitamente declara la norma, por un valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad».
No obstante, dos años después el propio Tribunal Supremo, en la sentencia de 29 de noviembre de 2001, cambió de planteamiento. De hecho, el alto Tribunal reconoció el carácter de especie amenazada, a los efectos del artículo 334 al «halcón peregrino», también incluido entre las especies de especial interés, dado que, objetivamente hablando y al margen de la realidad formal del Catálogo, aspecto que se pudo comprobar gracias a la prueba pericial, se trata de una especie que «tiende a descender, habiendo casi desaparecido en ciertas zonas del centro de España» (el subrayado, del autor), como es el caso de la provincia de Guadalajara. El Tribunal Supremo concluyó que se trataba de una especie «materialmente amenazada», lo que en la práctica suponía que su posición en el Catálogo no era la que formalmente tenía atribuida, sino una superior. Se trataba de una perspectiva interpretativa en su momento abierta por el Tribunal Constitucional, con la sentencia 181/1998, de 17 de septiembre, sobre patrimonio histórico, poniendo de manifiesto que la ausencia de declaración del interés cultural de un bien, no le priva de la protección que le proporciona el derecho, habida cuenta el hecho de que, objetivamente hablando y al margen de cualquier declaración, el mismo «…integra el ámbito objetivo del Patrimonio Histórico Español…».
Volviendo de nuevo a la sentencia inicial (40/2025, de 23 de enero), es evidente, por lo tanto, que, de continuar por esa nueva línea, entraríamos en una perspectiva un tanto «retrógrada» en lo que se refiere a aspectos que jurisprudencialmente se consideran de poca entidad o trascendencia, cuando lo cierto es que generalmente se alude a especies cuyos ejemplares constituyen «números contados» y difícilmente van a reunirse en cantidades lo suficientemente altas como para que se permita una condena penal. Es decir, corren el riesgo de que siempre sean considerados como cantidades «insignificantes». Y de eso el mundo de delincuencia ambiental se va a percatar con una enorme rapidez.
Por lo demás, ¿qué sentido tiene dejar de proteger una especie, argumentando su insignificancia, cuando lo cierto es que apenas quedan un par de ejemplares de la misma —por así decirlo—, sobre la faz de la tierra. La insignificancia puede argumentarse partiendo de un presupuesto en el que existe una respetable cantidad de ejemplares y solamente se incauta un ejemplar, pero no cuando el remanente es anodino, poniéndose en peligro su supervivencia. Es cierto que dar un simple pisotón a una persona carece de trascendencia penal, salvo que se trate de una persona con un cáncer dérmico en la zona afectada, por poner un ejemplo. Por eso es tan importante el estar atentos a los adjetivos, que desempeñan un papel fundamental en la construcción del significado de las frases. Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, la Directiva de 2024 establece criterios suficientes para evitar casos como el aquí expuesto (58), entre los que se encuentra, lógicamente, la reversibilidad o irreversibilidad del daño producido.
Es por ello por lo que lo precedente, por parte de los operadores jurídicos, sería continuar aplicando las perspectivas que se vienen aplicando tradicionalmente, con la esperanza, además, de que en su momento se pueda hacer uso de la cuestión prejudicial y recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la correspondiente finalidad aclaratoria. De lo contrario, como ponía de manifiesto Francos Rodríguez (59), al final solamente nos quedará en recurso a la literatura del desahogo, lo que en modo alguno sería lo procedente ni deseable, aunque ocurre con cierta frecuencia en el Derecho penal ambiental.
III. Reflexiones finales
¿Estamos observando una tendencia jurisprudencial regresiva en materia ambiental, después de varios años de interesantes avances? Sentencias como la 1067/2006, antes citada, entre otras, y en materia de urbanismo, fueron determinantes para la introducir interesantes cambios legales en el Código Penal.
Hoy, sin embargo, no podemos decir lo mismo. Lo cierto es que la tendencia ahora existente, especialmente en determinados planteamientos ambientales que en su momento permitieron una evolución positiva en la materia, ha dejado de ser la misma. Es por eso por lo que cabría hablar, más bien, de regresión.
Sorprende, por otra parte, que, en materia de derechos sociales, el Derecho comparado muestra un rechazo abierto a toda posibilidad de regresión. Es, además, ilustrativo el caso de México, dónde, tanto la doctrina académica como la jurisprudencial, han rechazado toda posibilidad de involución, en la línea señalada. En términos muy generales, el planteamiento constitucional sobre este tema implica «que las leyes no deben empeorar la situación de regulación del derecho vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud del goce de los derechos sociales» (60). Esa aseveración tiene sus excepciones, por supuesto, si bien las garantías respecto a tales excepciones tienen una importante entidad (61).
Lo acabado de exponer constituye una perspectiva que se puede extender abiertamente al concepto de los derechos fundamentales. En términos generales, cabría afirmar, según se ha puesto de manifiesto la doctrina, que la prohibición de regresividad de los derechos sociales constituye una de las diversas manifestaciones de la perspectiva social e igualitaria de los derechos fundamentales (62).
Sin duda el derecho al medio ambiente se ha configurado en el presente momento como un derecho fundamental o está en vías de serlo, y así lo manifiesta abiertamente el TEDH, especialmente a nivel de diferentes organismos internacionales (63). Posiblemente se deba a la corta existencia de lo ambiental. Puede que ese factor —su corta existencia—, no haya permitido todavía plantearse lo que una regresión podría suponer en lo ambiental. En cualquier caso, lo dicho en este trabajo es perfectamente indicativo de que esa posibilidad está ahí, sin descartar, incluso, que se está produciendo ya.
(1)«La uniformidad de la jurisprudencia representa desde hace mucho tiempo un valor fundamental (se podría decir, incluso: un objeto del deseo) para prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, que intentan, de diferentes maneras…realizarlo en la mayor medida posible.» TARUFFO, M.: La jurisprudencia entre casuística y uniformidad. Precedent in civil law systems: between casuistry and uniformity. En: Revista de derecho (Valdivia)versión On- line ISSN 0718-0950. Rev. derecho (Valdivia) vol.27 no.2 Valdivia dic. 2014. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502014000200001
(2) SUAU MOREY, J.: Consideraciones en torno a la uniformidad en la aplicación de las normas procesales de los órganos jurisdiccionales. En: Jueces y Juezas para la Democracia. No. 44. Julio 2022. Pág. 73.
(3)TARUFFO, M.: La jurisprudencia entre casuística y uniformidad. Op. Cit.
(4)«Limitándonos a aquellas a las que con mayor frecuencia se hace referencia, es posible recordar: la exigencia de asegurar la certeza del derecho, debido a que una jurisprudencia uniforme evita la incertidumbre y la disparidad de las decisiones; la garantía de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, mediante el principio del stare decicis, típico de los ordenamientos angloamericanos, según esto los casos iguales deben ser decididos de igual modo; la necesaria previsibilidad de las decisiones futuras, en virtud de ello las partes deben poder confiar en el hecho que los jueces futuros se comportarán de la misma manera que aquellos pasados. La previsibilidad puede tener también una dimensión económica, porque si la decisión resulta previsible, se puede evitar recurrir al juez. Por último, una jurisprudencia constante se puede conocer más fácilmente, y por consiguiente orienta de manera más eficaz los comportamientos de los ciudadanos.» Vide TARUFFO, M.: La jurisprudencia entre casuística y uniformidad. Op. Cit.
(5) «Queda, en cambio, en un segundo plano, o en los márgenes del horizonte conceptual en el que esa imagen se instala, la dimensión del ordenamiento que se podría denominar dinámica o diacrónica, ya que ella presupone que en el sistema existen incertidumbres y variaciones, diferencias y modificaciones. La existencia de esta dimensión es indudable e inevitable, pero ella tiende a ser vista negativamente, como una excepción que, en tanto tal, debiera ser, en lo posible, reducida y circunscrita. Se admite la posibilidad de que la jurisprudencia varíe, pero solo cuando existen razones particularmente relevantes, que suelen caracterizarse en términos más bien vagos por referencia a transformaciones morales, sociales o económicas.» Vide TARUFFO, M.: La jurisprudencia entre casuística y uniformidad. Op. Cit.
(6) En su sentencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas —en la actualidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)— confirmó la precedencia del Derecho de la Comunidad Económica Europeas (CEE) —actualmente la UE— sobre las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE. Esta sentencia estableció a principio general de Derecho comunitario (actualmente, Derecho de la Unión): la precedencia (también denominada «primacía» o «supremacía») del Derecho de la Unión, lo cual garantiza su superioridad sobre las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de Julio de 1964, Flaminio Costa/ENEL
(7) Artículo 46. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias:
«1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.
2. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.
3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de dirigirse al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.
4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, plantear al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1.
5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, reenviará el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.»
(8) La tasa de litigiosidad se situó en 35,68 asuntos por cada 1.000 habitantes, siendo Canarias, Baleares y Madrid las comunidades autónomas con una media más alta. Los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de toda España volvieron a aumentar durante el tercer trimestre de 2024, tendencia al alza que se mantiene desde 2022. Entre julio y septiembre pasados ingresaron en total 1.734.977 nuevos asuntos, lo que ha supuesto un aumento del 4,8 % respecto al mismo período del año anterior. Vide Poder Judicial España. 13 de diciembre de 2024. https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Panorama/El-numero-de-nuevos-asuntos-mantiene-la-tendencia-al-alza-al-registrarse-en-los-organos- judiciales-de-toda-Espana-un-total-de-1-734-977
(9) «La reforma se hacía indispensable y traía causa de la imperiosa necesidad de modificar el procedimiento de casación para unificar la doctrina penal evitando sentencias contradictorias entre Audiencias Provinciales, ampliando su ámbito de aplicación —con las excepciones que más adelante indicaremos-, pero en consonancia con los principios del estado de derecho garantizando la seguridad jurídica. En palabras del propio Tribunal Supremo «la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible. La reforma extiende, el recurso de casación a todos los procedimientos seguidos por delitos, con la única excepción de los delitos leves, con independencia de su gravedad y del órgano al que competa la revisión a través de la apelación. La ley ha instaurado una previa apelación lo que supone que E&J | 7071 | E&J la casación ya no tendrá como función necesaria la de satisfacer la revisión de las sentencias condenatorias que como derecho prevén el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950)»1. Vide CAÑETE AGUADO, M. del R.: El Recurso de Casación Penal tras la Reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15162/2015), de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882). En: Economist and Jurist. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.economistjurist.es/wp- content/uploads/sites/2/2019/12/11_Derecho_penal.pdf.
(10) La primera vez que el concepto «medio ambiente» apareció en la legislación española fue con ocasión del artículo primero del Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas de 1961 (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (LA LEY 60/1961)) De hecho, el artículo primero rezaba del siguiente modo:
«El presente Reglamento, de obligatoria observancia en todo el territorio nacional tiene por objeto evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, a todos los cuales se aplica indistintamente en el mismo la nominación de «actividades», produzca incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente ocasionando daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes.»
(11) MARTIN MATEO, R.: Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo español desde el cambio político. En: Revista de Administración Pública. No. 108. septiembre - diciembre 1985. Pág. 189.
(12) MARTIN MATEO, R.: Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo español desde el cambio político. Op. Cit. Pág. 189.
(13) Según rezaba el artículo 347 bis:
«Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 175.000 a 5.000.000 de pesetas, el que, contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las personas o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles.
Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones o se hubiera desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de la actividad contaminante, o se hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
También se impondrá la pena superior en grado si los actos anteriormente descritos originaren un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
(14) Artículo 325: «1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.»
(15) «No es necesario pues insistir, a tenor de lo dicho y a tenor también de las aportaciones jurisprudenciales mencionadas, en el extraordinario campo que en temas ambientales se ofrece ante el operador jurídico y las posibilidades interpretativas que a tal efecto se suscitan. Hay pocas áreas en el Derecho penal donde se esté actuando, salvo excepciones, con perspectivas tan innovadoras como en la ambiental. No es necesario tampoco insistir en la magnífica labor que la jurisprudencia está realizando al respecto. Hace algunos años, cuando aún el número de sentencias era reducido, ya se podía observar una inicial y muy positiva corriente de opinión por parte de la Judicatura respecto a los temas ambientales. Hoy en día, además de tener constancia de la clara influencia de esa novedosa y joven jurisprudencia ambiental penal en la redacción del Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995), ésta, salvo algunas excepciones, sigue marcando una importante pauta en una labor que, en la práctica y habida cuenta las circunstancias, es casi más de creación que de interpretación. Hay que esperar que se continúe por el mismo camino y, de ser así, posiblemente tendremos asegurado en pocos años un verdadero Derecho penal ambiental con consistencia propia en España.» VERCHER NOGUERA, A.: En: Evolución Jurisprudencial del Delito contra el Medio Ambiente. Revista Jurídica de Castilla Y León. 2003. N0. 45. Págs 259-260.
(16)Vide MAYNARD SMITH, J. y SZATHMÁRY, S.: The Major Transitions in Evolution. Oxford: Oxford University Press. 1997. Aquí se pone de manifiesto que los organismos vivos evolucionan hacia estructuras altamente complejas, como forma de asegurar la supervivencia.
(17) La condena era inferior a la petición del fiscal, que era de ocho años de inhabilitación, al haberle aplicado el juez la atenuante de dilaciones indebidas durante el proceso.
(18) «Este miércoles, informa la Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, se ha denunciado a dos personas a los que se les ha incautado 14 jilgueros, 11 lucanos y 3 cardelinas, así como material para la caza con pegamento y jaulas. Sobre las 12 horas se recibió un aviso en la Sala 092 de una posible caza ilegal cerca la ermita de las Mártires donde se persona una patrulla de Policía Local observando dos jóvenes realizando caza ilegal con pegamento y reclamo.» En: Cadena SER. https://cadenaser.com/aragon/2023/12/07/dos-personas-denunciadas-por-caza-ilegal-de-jilgueros-en-la- ermita-de-las-martires-radio-huesca/. 7 de diciembre de 2023.
(19)Silvestrismo. Definición cultural. En: https://es.scribd.com/document/387098878/El-Silvestrismo-Definicion-Cultural
(20) BÉCARES, R.: «Se ha llegado a pagar mil euros por un ejemplar»: el negocio de los furtivos de los jilgueros. En https://www.epe.es/es/reportajes/20230816/negocio-furtivos-jilgueros-llegan-pagar-90960815
(21) MORADELL, J.: Delitos contra la fauna. Artículo 336 del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Caza de jilgueros mediante pegamento. En: InterJuez. https://interjuez.es/2020/11/18/delitos-contra-la-fauna-articulo-336-del-codigo-penal-caza-de-jilgueros-mediante-pegamento
(22) Artículo 336. Del Código Penal (LA LEY 3996/1995):
«El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.»
(23) «Se han listado más de una veintena de modalidades de caza contrarias a la normativa. Entre ellas, están los ejemplos del parany o trampa para pájaros usando zorzales con tinta adhesiva, del silvestrismo, de las tiradas de pichón, de codorniz, de faisán o de acuáticas, del uso de plomo, de la caza de especies exóticas e invasoras, del control de predadores, de la caza de perdiz con reclamo, de la media veda de la tórtola, de la caza en los parques nacionales o en otros espacios protegidos, de la caza del lobo o de la caza fuera de temporada.» VILLAR, A.C.I.: La caza y el impacto ambiental. En: Abogacía Española. Consejo General. https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/la-caza-y-el- impacto-medioambiental/
(24) «Si usted quiere un jilguero apresado en el campo para que cante en su casa, no tendrá problemas. En España es sencillísimo comprar un pájaro salvaje a pesar de no estar permitido: la caza de aves cantoras para alimentar coros persiste en un silvestrismo furtivo que alimenta un mercado negro practicado a plena luz. No importa que el silvestrismo —la caza de pájaros cantores— esté suspendido desde 2019 para evitar una sanción europea. Basta con mirar un anuncio online, contactar por teléfono y los jilgueros, luganos o pardillos silvestres sacados del campo pasarán a nuevas manos a cambio de unos euros. Una «cesión» con precio, como lo llaman los implicados para sortear el término vender.» REJÓN, R.: Caza furtiva y tráfico: la España adicta a los pájaros cantores. En. El Diario.es. 28 de marzo de 2022. https://www.eldiario.es/sociedad/caza-furtiva-trafico-espana-adicta- pajaros-cantores_130_8839825.html
(25)silvestrismo.net. https://www.silvestrismo.net › Inicio › Silvestrismo
(26) BOE del 15 de septiembre de 1955, por el que se publica el Convenio de Paris, de 9 de enero de 1954, relativo a la protección de pájaros útiles a la agricultura (Convenio de Paris).
(27) Se refería a los lazos, liga, trampas, redes, cebos envenenados, luces artificiales, fusiles de caza de repetición o automáticos susceptibles de contener más de dos cartuchos, en general las armas de fuego que no fuesen susceptibles de ser apoyadas en el hombro o la utilización de automóviles con el fin de tirar contra los pájaros, entre otros métodos. También se regulaba la caza con armas de fuego durante todo el año, suspendiendo la misma durante el período de reproducción.
(28) Cabría reseñar la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril (LA LEY 831/1979), relativa a la conservación de las aves silvestres, que también prohíbe el recurso a la liga, entre otros medios de caza, por su carácter no selectivo. La Directiva dio lugar, previa transposición, a la Ley 4/1989, de 27 de marzo (LA LEY 835/1989), de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, posteriormente derogada y sustituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (LA LEY 12398/2007), del patrimonio natural y de la biodiversidad, en la que se prohíben los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, con cita enunciativa de los venenos, los explosivos, las ligas, los grabadores y magnetófonos, etc.
(29) LEY 7/2009, de 22 de octubre (LA LEY 18757/2009), de la Generalitat, de Reforma de los artículos 7 (LA LEY 267/2005) y 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre (LA LEY 267/2005), de Caza de la Comunitat Valenciana. [2009/12000].
(30)Directiva de Aves Silvestres 2009/147/CE.
(31) Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2021. Asunto C-900/19 (LA LEY 8494/2021). Apartado 40.
(32)«No obstante, como han puesto de relieve tanto las demandantes en el litigio principal como la Comisión, y como señaló la Abogada General en los puntos 51 y 64 de sus conclusiones, es muy probable, sin perjuicio de las constataciones que efectúe, en último extremo, el órgano jurisdiccional remitente, que las aves capturadas sufran un daño irreversible, a pesar de la limpieza, pues las ligas, dadas sus características, pueden dañar el plumaje de todas las aves capturadas.» Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2021. Asunto C-900/19 (LA LEY 8494/2021). Apartado 67.
(33) Lo que realmente ha ocurrido es que, si bien inicialmente había un rechazo jurisprudencial bastante generalizado sobre este tema, especialmente en la costa levantina (Castellón, Tarragona, etc.), con una larga tradición con este tipo de caza, en Extremadura y Andalucía, sin embargo, sí se admitía su naturaleza delictiva. No obstante, con el tiempo, se ha venido produciendo una paulatina unificación de criterios en torno a la admisión delictiva de tal tipo de acciones. De tal manera que, con el tiempo, y a tenor de lo que ya estableció en su día Memoria, correspondiente al año 2019, redactada por la Fiscalía de Medio Ambiente, «Generalmente suelen ser problemas relativos a la fauna los que se producen con más frecuencia, siendo la flora excepcional, como se verá, y es sin duda Badajoz la Fiscalía que más sentencias obtiene anualmente y sobre cualquier tipo de modalidad de caza ilegal. Castellón, por su parte, sigue haciendo referencia al uso del pegamento conocido como «parany», aunque con otras denominaciones en otras provincias, como método de caza, respecto al que tantas dificultades hubo en su momento de aplicar el Código Penal, pero que es un problema claramente superado en este momento, lo cual determina que la norma penal venga siendo aplicada a este tipo de supuesto sin reticencias o dificultades interpretativas.»
(34)Las Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves (aprobadas por Resolución de 21 de septiembre de 2011 (LA LEY 19008/2011), de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad) señala taxativamente que «no se deberán utilizar productos como pegamentos o ligas en modalidades como el arbolillo, por tratarse de métodos no selectivos y que afectan negativamente al estado de conservación del plumaje de las aves.» Dichas Directrices en cuanto a esta cuestión venían a plasmar la postura reiteradamente transmitida a las autoridades españolas por la Comisión Europea en el sentido de que la utilización de la liga para la caza es ilegal conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica (véase la respuesta del Comisario de Medio Ambiente Sr. Jane Potocnik de 22 de diciembre de 2011 a una Pregunta Parlamentaria en el Parlamento Europeo o la Solicitud Eu Pilot 2235/11. Posteriormente, La Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobó el 10 de diciembre de 2012 el Plan para la reducción del cupo nacional máximo de capturas de aves fringílidas en España (2013-2018), de acuerdo con lo establecido en las Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva 2009/147/CE (LA LEY 26037/2009) en las que se señalaba expresamente que «en España, en la actualidad, no existe stock cautivo de ejemplares hembra de las especies de fringílidos para poder desarrollar la cría en cautividad, debido a la prohibición de su captura, al no ser ejemplares objetivo para el silvestrismo. Por ello, resulta necesario establecer poblaciones cautivas cuya reproducción sea viable, para surtir de ejemplares criados en cautividad a la actividad del silvestrismo. En este contexto, y con el objetivo de la aplicación práctica de las presentes directrices técnicas, se plantea que el cupo nacional de capturas se adapte lo más rápido posible a esta circunstancia».
(35) Eso lo ha indicado, además de forma expresa, la Comisión Europea que ha puesto de manifiesto al Reino de España (véase la Solicitud EU-Pilot 2235/11) que el estado de conservación de las especies cazadas (se refiere a fringílidos) está como mínimo en declive y en el caso de «Carduelos cannabina —pardillo común— es claramente desfavorable», según datos científicos publicados en «Birds in Europe 2004» y en «Birds in the EU— a status assesment», donde se proporciona información clave sobre el estado de poblaciones de especies en el conjunto de la Europa y de la Unión Europea, respectivamente.
(36) «Uno de los posibles efectos negativos que podría tener la exposición de las aves a la liga y su posterior limpieza con la antiliga es que estos tratamientos alteraran la micro-estructura del plumaje, bien porque la limpieza con la antiliga no consiguiera eliminar totalmente la liga impregnada en el plumaje, o bien porque durante el proceso de limpieza se pudieran dañar las plumas. Esta posible alteración de la micro-estructura del plumaje, si fuera suficientemente importante, podría afectar negativamente a la capacidad de impermeabilización del plumaje o a la habilidad de vuelo de las aves una vez liberadas. Hasta donde sabemos, no existe ninguna evaluación previa de esta posibilidad.» Informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 20 de febrero de 2005. En: https://digital.csic.es/bitstream/10261/7721/4/informefinal.pdf.txt
(37)Asunto C-900/19.
(38) Vide DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: El desacuerdo entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía del medio ambiente en materia de caza de aves con la técnica de la «liga» o «pegamento». En: Una perspectiva global del Derecho Penal. Libro homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt Jiménez. 2021. Barcelona: Edit. Atelier. 2021. Pág. 503 et seq. En el trabajo en cuestión, la autora cita además la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 706/2015, de 27 de julio (LA LEY 172934/2015), en la que el propio ponente de la sentencia debatida del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena, desestimaba el recurso de apelación del acusado contra la sentencia de condena del Juzgado de lo Penal N.o 28 de los de Barcelona, de 3 de febrero de 2015, que le condenó como autor de un delito relativo a la protección de la fauna del artículo 336 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), a la pena de 8 meses de multa con cuota diaria de cuatro Euros e inhabilitación especial, amén de las costas procesales causadas.
(39) 2.- De otro lado, conviene salir al paso de una en particular de las observaciones que se contienen en el recurso. Señala la parte quejosa que el relato de hechos probados de la sentencia impugnada aparece redactado de manera «errática» sin que permita conocer cabalmente los que se declaran acreditados, en la medida en que se sazonan con cita de preceptos legales y jurisprudencia, lo que habría generado indefensión para la parte y, por extensión, vulnerado las reglas del proceso justo. No es esta nuestra percepción tras la atenta lectura de dicho relato. En el mismo se consigna, en sustancia, que el acusado, en la mañana del 10 de febrero de 2017, «con el ánimo de cazar el máximo número posible de pájaros silvestres», colocó… una serie de tiras vegetales impregnadas con pegamento, en las que quedaron atrapados diversos ejemplares de aves (concretamente carnerneres, nueve, y un ejemplar de cardernera). Finalmente, en el último párrafo del relato de hechos probados contenido en la sentencia recaída en la primera instancia, se consigna, tal vez prescindiblemente en este lugar, que el empleo de caza con pegamento, es una modalidad de la que se conoce como «caza con liga», citándose después la normativa internacional, comunitaria, nacional y autonómica que así lo establece. Esta última referencia, sin embargo, en nada oscurece o dificulta el entendimiento de los hechos que, de forma concreta y clara, se atribuyen al acusado. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, desestimando el recurso de apelación interpuesto, se limita a aceptar y dar por reproducidos los hechos probados de la sentencia apelada.
(40) Artículo 336.«El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, con la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo período. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.»
(41) Artículo 335 Código Penal (LA LEY 3996/1995):«1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo período.
2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo período, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.
3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo período.»
(42) «Así, el bien jurídico protegido no puede ser de forma exclusiva la protección de un coto privado de caza, porque con ello se privatizaría la causa de la sanción del delito, sino que la protección se enraíza en el control público de la caza, no el derecho exclusivo del coto privado, lo que nos llevaría a una consideración privatizadora de la protección ante el delito en cuestión.
Se trata de controlar el ejercicio de la caza regulada en determinados espacios cerrados, pero en una noción dirigida a proteger el equilibrio de los espacios naturales y la exclusión de actividades de caza en claros ataques a la biodiversidad. Se castiga, así, la irrupción ilegítima en terrenos cinegéticos con título de propiedad identificado; es decir, la caza incontrolada en espacios tutelados, asegurando el equilibrio de la caza, más quela propia exclusividad del titular del coto.
Así, el bien jurídico protegido es más amplio y no se puede reducir a una iusprivatización del coto exclusivo. El alcance de protección es más colectivo que privado. Lo que se tutela es el equilibrio de los espacios naturales, aun con el elemento de la consideración de coto privado de caza, siendo la titularidad identificada del terreno, o coto de protección cinegética elemento del tipo.»
(43) «Es llamativo que, en la mayoría de estos supuestos de relevancia del principio de intervención mínima (82%), entra en juego el principio de subsidiariedad, es decir, existen otras ramas del ordenamiento aplicable a la conducta juzgada. La subsidiariedad parece actuar, en estos casos, como una especie de red de seguridad que posibilita que el juez declare la irrelevancia penal, al entender que hay otras vías de resolución de conflicto.» FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, C: ¿De minimis non curat praetor? La aplicación del principio de intervención mínima en la jurisprudencia ante supuestos de menor entidad. En: InDret 1.2024. https://indret.com/de-minimis-non-curat-praetor/ Págs. 383-384.
(44) «En principio, y dado que el Derecho penal ambiental español es de los más completos de la Unión y que, en contra de lo que podría pensarse, la Directiva es un texto de mínimos…» DE LA MATA BARRANCO, N.: La Directiva ambiental de 2024 y su trasposición al Código Penal español. En: Almacen del Derecho. https://almacendederecho.org/la-directiva-ambiental-de-2024-y-su-trasposicion-al-codigo-penal-espanol. 4 de septiembre de 2024.
(45) Artículo 5 del TUE:«1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. 3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
(46) Artículo 334.
«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:
a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;
b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.
La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.
2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.
3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.
4. Se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un período de entre dos a cuatro años, cuando los hechos relativos a los apartados a) y c) del apartado 1 se hubieran cometido utilizando armas, en actividades relacionadas o no con la caza.»
(47) «La reforma realizada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), pretendería, quiero creer, configurar una estructura típica más garantista en el art. 332 CP (LA LEY 3996/1995), mediante la expresa introducción de una cláusula de atipicidad, excluyente de las ofensas nimias, en la línea marcada por la Directiva de 2008/99. Sin embargo, el resultado final no es otro que una figura que puede plantear problemas de seguridad jurídica y de ofensividad. Ello es así por la deficiente redacción atribuida al art. 332 CP (LA LEY 3996/1995), que de forma precipitada ha suprimido elementos típicos de su antiguo tenor, integrando disposiciones de la Directiva, que si bien tenían —y tienen sentido— en el ámbito de la normativa de origen carecen de él una vez descontextualizadas y trasladadas automáticamente a la legislación interna. Por tanto, frente al teórico incremento garantista que pudiera derivar de la expresa introducción de límites mínimos de contenido de injusto, en la práctica, por la defectuosa técnica legislativa del precepto, incompleto e indeterminado, se produce el efecto contrario, encontrándonos ahora con un tenor literal que admite la tipicidad fáctica de las conductas cuando recaigan sobre un número considerable de ejemplares de flora protegida, aun cuando carezcan de relevancia en la conservación de la especie; supuestos cuya teórica punibilidad deberá corregirse mediante la exigencia general de antijuridicidad material asociada al principio de ofensividad, haciendo con ello perder parte de su sentido a la cláusula de insignificancia introducida.» MATALLÍN EVANGELIO, A.: El Artículo 332 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).: El Concepto de Especie Protegida y otras Cuestiones de Legalidad y Ofensividad. Revista General de Derecho Penal 36. 2021. Págs. 43-44.
(48) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 (LA LEY 18044/2008), relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
f) la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie;
(49)BUSTOS RUBIO, M.: Insignificancia y Derecho penal económico. En: InDret. https://indret.com › wp-content › uploads › 2023/10. Pág. 117.
(50) «Por el contrario, debe ser el legislador el que marque los límites de la actuación judicial mediante descripciones taxativas y seguras que eviten la posibilidad actual de realización típica de ciertas actuaciones sobre muchos ejemplares de flora protegida sin relevancia medioambiental.» MATALLÍN EVANGELIO, A.: Op. Cit. Pág 44.
(51)«El criterio de la insignificancia implica que las afectaciones mínimas, nimias o de bagatela de bienes jurídicos no constituyen una ofensa relevante a los fines que se persiguen con el tipo penal, debiendo quedar extramuros del sistema penal. Nos encontramos ante un principio que se deriva del más amplio de ultima ratio. No obstante…no nos encontramos ante una categoría dogmática autónoma, como causa de atipicidad, tal y como sostiene algún sector doctrinal. Cuando hablamos de insignificancia aludimos a supuestos en los que el hecho encaja formalmente en la descripción típica, pero en los que también existe una afectación material al bien jurídico, por más que aquella pueda resultar mínima. Por ello el criterio de la insignificancia no está llamado a constituir una regla de atipicidad, constituyendo más bien un principio interpretativo de carácter teleológico y restrictivo, orientado a una adecuada protección de los bienes jurídicos en conflicto, y respondiendo a la necesidad de configurar un Derecho penal fragmentario (dentro de la ultima ratio aludida), imbricándose el mismo con el contenido de la antijuridicidad material.» BUSTOS RUBIO, M.: Insignificancia y Derecho penal económico. En InDret 4.2023. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://indret.com/wp-content/uploads/2023/10/1816.pdf. Pág. 165.
(52)STS 217/2013, de 23 de marzo.
(53) Artículo 319 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).
1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.»
(54) STS 1067/2006, de 17 de octubre (LA LEY 120019/2006).
(55) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 (LA LEY 18044/2008), relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
(56) Artículo 28. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 21 de mayo de 2026. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
(57)(20) Por lo que respecta a la valoración de si la cantidad del producto de que se trate o de una materia prima asociada a la deforestación o la degradación forestal a que se refiere el Reglamento (UE) 2023/1115 (LA LEY 10589/2023) del Parlamento Europeo y del Consejo (7) es insignificante, los Estados miembros pueden tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de la materia prima o del producto expresada en masa neta o, en su caso, en volumen o en número de unidades, o si la escala de la actividad en cuestión es insignificante en términos de cantidad. Para dicha valoración, los Estados miembros también podrían tener en cuenta, en su caso, otros elementos enumerados en la presente Directiva para determinados delitos, incluido el estado de conservación de la especie de que se trate o el coste de la restauración del medio ambiente.
(58)De hecho, los apartados 6 a 8 del artículo 3 de la Directiva obligan a los Estados a introducir en la valoración de la sustancialidad del daño que se exige en la concreción típica de varias de las conductas del artículo (o en la de su insignificancia) aspectos como el estado del ambiente afectado, la duración, el alcance y la reversibilidad del daño. También, dependiendo de a qué conducta se esté haciendo referencia, el riesgo de la actividad, la ausencia de autorización, la nocividad de la sustancia, la medida en que se superen los valores normativos estatales o de la Unión, el coste de la restauración o el estado de conservación de las especies afectadas.
(59) «Sin embargo, muchos literatos rondaron entonces a la Prensa, dedicándole sus primores, aprovechándola también para desahogo de rencillas y malquerencias, interviniendo en sus trabajos Cadalso, Moratín, Meléndez Valdés, los Iriarte, Álvarez Cienfuegos, Álvarez Guerra, Nicasio Gallego, Badía, Clemencín, y hasta Comella, que también la impuso sus pecadoras manos.» FRANCOS RODRÍGUEZ, J.: Sobre periodismo. Madrid: Asociación de Prensa de Madrid. 2007. Pág, 117.
(60) SILVA GARCÍA, F. y ROSALES GUERRERO, E.: Derechos sociales y prohibición de regresividad: el caso ISSSTE y su voto de minoría. En: Cuestiones Constitucionales. No. 20. Ciudad de México ene./jun. 2009. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932009000100011.
(61) «En todo caso, la regresividad de una norma legal en materia de seguridad social determina una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad, transfiriendo al Estado la carga de argumentar a favor de su razonabilidad, idoneidad, necesidad y/o proporcionalidad (la existencia de un interés imperioso que justifique la medida adoptada), lo que supone la demostración de: 1) la existencia de un interés estatal permisible; 2) el carácter imperioso de la medida y 3) la inexistencia de cursos de acción alternativos menos restrictivos de los derechos sociales en cuestión.» Vide SILVA GARCÍA, F. y ROSALES GUERRERO, E.: Derechos sociales y prohibición de regresividad: el caso ISSSTE y su voto de minoría. Op. Cit.
(62) «Parte de la doctrina ha apuntado que los derechos fundamentales son reactivos a las situaciones históricas, políticas, sociales, culturales y económicas en el que se desenvuelve su ejercicio.4 A partir de esa premisa y considerando el manifiesto estado de crisis económica en el mundo, se ha subrayado la necesidad de que la esencia de los derechos fundamentales se entienda como la tutela de los más débiles,5 lo cual tiende a referirse a la protección de los más vulnerables, en un sentido social, cultural y económico.» Vide SILVA GARCÍA, F. y ROSALES GUERRERO, E.: Derechos sociales y prohibición de regresividad: el caso ISSSTE y su voto de minoría. Op. Cit.
(63) Con 161 votos a favor y 8 abstenciones el máximo órgano de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano universal. La resolución está basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos en el que se insta a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas a intensificar los esfuerzos para garantizar un medioambiente sano para todos. Se espera que este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, aunque no es jurídicamente vinculante, sea un catalizador para la acción y que anime a los ciudadanos a exigir responsabilidades a sus gobiernos. En: Pacto mundial. https://www.pactomundial.org/noticia/el-derecho-a-un- medioambiente-sano-es-imprescindible-para-disfrutar-del-resto-de- derechos/#:~:text=Cambio%20clim%C3%A1tico,La%20Asamblea%20de%20la%20ONU%20declara%20que%20el%20acceso%20a,sano%20es%20un%20derecho%20universal&text=Con%20161%20votos%20a%20favor,es%20un%20derecho%20humano%20universal.
© 2024 Responsabilidad Corporativa en las Cadenas de Valor. Todos los derechos reservados.


UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES